La última
carrera en ruta.
Por Robert Daley
 En
Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la
palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una
lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños
han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,
estremecidos por el rugido de las Mil Millas. En
Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la
palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una
lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños
han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,
estremecidos por el rugido de las Mil Millas.
Las Mil Millas: una carrera
de mil seiscientos kilómetros por las carreteras italianas. Los
coches han salido al alba de Brescia, en el norte, para lanzarse hacia
el sur a lo largo de la costa del Adriático, cruzar Roma y remontar
la espina dorsal de los Apeninos hasta Brescia otra vez.
Es el atardecer y tan sólo
faltan unos cuantos coches por pasar. Guidizzolo se halla únicamente
a unos cincuenta kilómetros de la meta.
Un muchacho es el primero
en reparar un punto en el horizonte que se agranda por momentos.
«¡Un Ferrari!»,
grita el muchacho.
Las gentes de la aldea se
agolpan a ambos lados de la carretera. El Ferrari ruge aproximándose
a una velocidad de más de 240 por hora. De repente, sin nada
que parezca justificarlo, el coche empieza a zigzaguear. Con la cola golpea
el bordillo izquierdo de la calzada, y arranca un mojón, guillotina
un poste telegráfico, describe una vuelta en el aire y corta los
hilos telegráficos por encima de las cabezas de todos. Convertido
en un proyectil mortífero que escapa a todo control, carga contra
la multitud congregada a la derecha de la carretera; por último,
atraviesa otra vez la calzada para segar más vidas a su izquierda.
Sólo han transcurrido
unos instantes, pero once personas yacen muertas o moribundas, y el aire
se desgarra con gritos de horror y de sufrimiento. El coche machacado ha
quedado varado en una fosa de drenaje y allí yace, medio enterrado,
a un lado de la carretera. En sus proximidades, los hombres descubrirán
el cuerpo de Alfonso de Portago, aristócrata español de 28
años, que pilotaba el vehículo, y de su amigo y copiloto,
Gurner Nelson.
Tan sólo quedaba
por notar amargamente desde las páginas de los rotativos que las
Mil Millas habían asesinado por última vez, ya que la indignación
del país no podría permitir que escenas semejantes se repitieran
en el futuro.
Los días de las carreras
en ruta habían tocado a su fin.
 Mirando
atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton
decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría
desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y
un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,
una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa
en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les
viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba
y a suponer que él, y sólo él, podía vivir
de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían
que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de
su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su
valor, de su instinto. Mirando
atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton
decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría
desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y
un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,
una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa
en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les
viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba
y a suponer que él, y sólo él, podía vivir
de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían
que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de
su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su
valor, de su instinto.
«Si muriera mañana»,
observó Portago en fecha próxima a su fin, «no por
ello habré dejado de vivir 28 años maravillosos».
Hasta que llegó la
hora en que tuvo que declararse vencido, fue posible creer que un hombre
podía vivir de la forma en que él lo hacía, sin temor
de sus consecuencias. O, quizá, sería más cierto decir
que uno quería creerlo y apostaba fervientemente por Portago en
su permanente desafío delas leyes que los dioses han dictado.
Era un tipo gallardo, de
más de 1,80 de estatura y osamenta proporcionada, impregnado todo
él de una especie de magnetismo animal y de una arrogancia en su
porte que no dejaba indiferente a las mujeres. Sus mujeres, las mujeres
de Portago, estaban todas ellas consideradas como auténticas bellezas
y solían ser cuando menos cinco o más años mayores
que él.
Sus compañeros de
profesión decían de él que era tenaz y temerario,
y se sentían algo temerosos de su presencia en las competiciones
porque nadie había deseado, como él, ser campeón del
mundo, nadie era más intrépido que Portago y nadie se atrevía
a intentar lo que él intentaba en todo momento y ocasión.
Había irrumpido en su mundo de manera bien resuelta
y en menos de tres temporadas
se había convertido en la personalidad más conocida del ambiente
automovilístico, aunque no fuera, ni con mucho, el mejor de los
pilotos.
A los ojos de los campeones
de bobsleigh aparecía como un fenómeno, a causa de su habilidad
para guiar un ingenio de media tonelada sobre las pistas heladas de competición,
que le había llevado a dos dedos de arrebatar una medalla en los
Juegos Olímpicos de Invierno de 1956; los mismos hombres que se
habían burlado de su ineptitud una semana antes.
Su irrupción en este
deporte había sido sonado: al perder el control de su ingenio en
una curva peligrosa y salir catapultado a 100 kilómetros por hora.
Ante ello Portago tuvo que
admitir que sólo se había entrenado dos o tres veces en Suiza,
antes de que se decidiera a adquirir un pai de bobs a 1.000 dólares
la pieza y reclutara a unos cuantos de sus primos en Madrid e inscribiera
un equipo en los Juegos Olímpicos en nombre de España.
 Una
semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;
lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago
al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única
medalla a la que hubiera podido optar España. Una
semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;
lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago
al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única
medalla a la que hubiera podido optar España.
Para los periodistas, Portago
era una mina de oro. A los 17 años había volado con un aeroplano
prestado por debajo de un puente para ganar una apuesta de 500 dólares.
Más tarde había llegado a ser considerado como el mejor jinete
aficionado de obstáculos del mundo. Más recientemente había
escapado ileso de algunos de los accidentes más espectaculares que
registra la historia del automovilismo.
Como si Portago no le echara
condimento suficiente a su vida, los periodistas llamaron la atención
sobre el hecho de que su estilo personal era una especie de tradición
familiar. Sus antepasados habían contribuido durante la Reconquista
a arrojar a los moros de España y después se habían
hecho a la mar para el Nuevo Mundo. Uno de ellos, Núñez Cabeza
de Vaca, habiendo naufragado en las costas de Florida en 1528, condujo
su pequeña tropa a través de territorios desconocidos hasta
alcanzar los establecimientos españoles de Méjico. Una epopeya
que tardaron ocho años en consumar.
EI propio padre de Portago
había sido un héroe de la Guerra Civil española, que
a nado y con una bomba de fabricación casera había echado
a pique un submarino de la República.
Portago era cortés
con los periodistas y se desenvolvía con desparpajo en cuatro lenguas.
Tenía también un porte curiosamente amable y modesto.
La relación de sus
hazañas siempre provenía de los demás y nunca de sí
mismo, por el contrario, cuando alguien hablaba de ellas parecía
sentirse embarazado y poco dispuesto a facilitar detalles.
Semana tras semana arriesgaba
su vida. Era una necesidad que trataba de explicar asegurando que en los
momentos de peligro todos los nervios de su cuerpo parecían tener
vida propia, estar alerta a todas las sensaciones sonoras, visuales y olfativas
que le rodeaban.
 Pero
su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda
de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que
él pueda hacer bien», insistía. «No solamente
bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen
los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.» Pero
su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda
de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que
él pueda hacer bien», insistía. «No solamente
bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen
los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.»
Predijo que ganaría
el campeonato del mundo para cuando cumpliera los treinta; y. entonces,
antes de llegar a los treinta y cinco, dejaría de correr.
¿Y después
de eso, qué?
«No sé»,
me respondió nerviosamente, «Siempre hay donde elegir.»
A Portago le interesaba
la política y había llegado al extremo de confesar a alguno
de sus íntimos que con su nombre, su posición y el título
de campeón del mundo podía aspirar a puesto en el gobierno
español.
«Lo malo que tiene
la vida», observó en cierta ocasión, «es que
es demasiado corta; aunque yo, naturalmente, no pienso pasarme el resto
de la mía conduciendo coches de carreras».
Llevaba una larga cabellera
negra que le montaba por encima de las orejas. Con frecuencia se presentaba
en público sin afeitar y con evidentes huellas de haber estado trabajando
en el foso durante todo el día.
No era hombre preocupado
por la ostentación. Tenía las cejas negras y ojos negros
de una profundidad llameante. Fumaba sin descanso y solía vestirse
de negro. Para muchos era imagen de un pirata misterioso, un pirata que
hablaba inglés con un acento culto y ligeramente britanizado.
No siempre se comportaba
con la misma seriedad. En una ocasión le pregunté dónde
había conocido a su esposa, una rubia americana.
«Uno no se encuentra
con una chica americana», me replicó con una sonrisa. «Es
ella la que busca a uno.» Quise también saber qué es
lo que pensaba su mujer de su carrera como piloto, y al responderme su
sonrisa se hizo más amplia. «No se lo pregunto. Soy español.»
El papel de aristócrata
español se le hacía un tanto cómico, pero en ocasiones
no desdeñaba la oportunidad de jugar a serlo.
 Aquel
año, último de su vida, se venía saliendo de la pista
con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo
amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose
de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que
ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:
«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado
de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora. Aquel
año, último de su vida, se venía saliendo de la pista
con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo
amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose
de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que
ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:
«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado
de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora.
Pero Portago se veía
cada vez más cerca del título de campeón del mundo
y hacía caso omiso de tanta advertencia. Pasó un invierno
agotador corriendo en la Argentina, Nassau, Cuba y Florida. Finalmente,
volvió a Europa.
Se escribieron docenas de
artículos sobre su persona. El propio Portago llegó a escribir
uno de ellos en el que calificaba las pruebas automovilísticas de
un vicio como otro cualquiera. El hombre que lo tenía, ya no podía
deshacerse de él.
Los periódicos dieron
buena cuenta de su «amistad» con la actriz Linda Christian.
Ella había afirmado que Portago se divorciaría y contraería
matrimonio con ella. Nadie le dio ningún crédito: había
habido otras mujeres antes que ella.
Pasó abril y los
primeros días de mayo. Portago no quería tomar parte en las
Mil Millas. En primer lugar, porque no le gustaban las carreras largas
y, además, porque últimamente venían asaltándole
negros presentimientos de los que no podía desembarazarse. Hizo
un desmayado intento por eludir su participación, pero la Ferrari
reclamó su presencia alegando estar falta de pilotos.
Portago optó por
encogerse de hombros y acceder después de dejar escritas varias
cartas poniendo en orden su vida. En una de ellas observaba que su «próxima
muerte» podía muy bien acontecer el próximo domingo.
Pasó el viernes y
el sábado. Los presentimientos de Portago debieron haber ganado
en intensidad, puesto que no resistió a la tentación de con
fiarlos a varios amigos. Reservó billetes para Montecarlo, donde
debía correr el siguiente fin de semana, como si, con los billetes
en su bolsillo, se sintiera más seguro de su vida.
 A
medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos
de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era
de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.
En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar
su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la
prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la
ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía
que ser el marcado por el destino? A
medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos
de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era
de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.
En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar
su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la
prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la
ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía
que ser el marcado por el destino?
Tenía que conducir
un Ferrari de 3'8 litros, con el número 531 pintado a ambos lados
de la carrocería. Como su turno se iba aproximando se puso al volante,
dio a la llave de contacto para ir calentando el motor mientras Nelson
ocupaba su puesto junto a él. El coche que le precedía arrancó
y Portago dirigió su Ferrari hacia la rampa de salida. A la señal
de partida salió a la carretera cambiando rápidamente de
velocidad, sintiendo la potencia de la gran máquina sumisa.
En aquellos instantes, en
la misma medida en que la carrera hacía revivir en él viejas
emociones, volvió sin duda a creerse inmortal. Se concentró
en acelerar, frenar, cambiar de velocidades. La muerte no podría
alcanzarle. El era demasiado rápido para ello.
Portago no había
completado jamás las Mil Millas y su recorrido le era apenas más
familiar que lo que pudiera serlo a cualquier turista que hubiera estudiado
su trayectoria en un mapa. Para vencer sería preciso que apurara
el margen de seguridad de sus acciones unas décimas más que
sus adversarios. Atravesó como una exhalación Verona y Vincenza.
A media mañana el
Adriático surgió ante sus ojos como una luz azul resplandeciente.
Por ahora estaba llevando bien la carrera; con un poco de suerte aquélla
podría ser una carrera ganada a lo gran campeón.
 Después
del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección
a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya
pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no
ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos
sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo
un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor. Después
del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección
a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya
pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no
ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos
sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo
un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor.
El camino bajaba hacia Roma
y se le ofreció una vista de la ciudad en un amasijo de torres e
iglesias, de ruinas monumentales. Portago debió de sentirse tremendamente
en armonía con todo lo que le rodeaba. Tenía algo bello y
veloz entre las manos y el amor en su punto de destino.
Entre la multitud congregada
al paso de la carrera en Roma, Linda Christian le hizo una seña
con la mano a su paso. Entonces Portago hizo algo que no parecía
propio de él. Detuvo el coche en una crispación de frenos
y un remolino de polvo; y cuando Linda llegó a su lado, la atrajo
hacia sí y la besó mientras murmuraba algo a su oído.
Pérdida de segundos
inapreciables; quizá un minuto habría pasado antes de que
el bólido recobrara velocidad. ¿,Por qué se detendría,
él precisamente que ansiaba vencer por encima de todas las cosas?
¿Por qué perder unos segundos, que en pasadas ediciones,
habían significado la diferencia entre la derrota y la victoria?
Podría haberse tratado
de un gesto para la galería, pues Portago siempre fue consciente
de su público. O quizás un sexto sentido le había
indicado que aquel último beso era demasiado precioso para despreciarlo.
Miss Christian le dijo adiós
con la mano hasta que su figura se perdió en el horizonte. Un silencio
repentino llenó el aire. A lo largo del camino los tilos estaban
en flor. Sus pétalos revoloteaban en su caída. El coche
de Portago enfiló al norte hacia Guidizzollo.
Otra vez en terreno montañoso,
escaló la fragmentada espina dorsal de 1talia, voló a través
de los sinuosos desfiladeros de Futa y Raticosa, hasta que por fin el camino
volvió a ser descendente. Corría hacia Bolonia a través
de una campiña fértil, faltándole escasamente unos
300 kilómetros para el fin de la carrera y con una parada de avituallamiento
prevista para todos los Ferrari. En el punto indicado detuvo el coche y
salió de él de un salto. Los mecánicos de la casa
se agolparon ante su coche, comprobando el gas, los neumáticos...
«¿,En qué
lugar voy?»
«Quinto.»
 «¿,A
qué diferencia'?» «¿,A
qué diferencia'?»
Se lo dijeron. Sólo
unos segundos; y dos de los coches parecían en dificultades. Posiblemente
no acabarían. Ya había repostado. Un mecánico, cubierto
de sudor y de grasa, salía retorciéndose de debajo de su
auto. «Miren esto», gritó, enseñándoles
algo.
«El árbol que
aguanta la rueda delantera izquierda está roto, y el neumático
roza contra el chasis.»
«Toqué una
acera», explicó Portago impaciente.
Había cubierto ya
más de las tres cuartas partes de la carrera. Había dejado
atrás las amenazadoras montañas y apenas le quedaban dos
horas al volante para concluir la carrera. Ante él se extendía
una llanura tan plana que la vista casi podía divisar desde allí
los Alpes.
El neumático aguantaría.
Siempre aguantaban. El mismo se había encontrado en este caso muchas
veces.
«No tenemos tiempo
ahora de arreglarlo», dijo, y volvió a sentarse ante el volante.
El tubo de escape retumbó y su Ferrari saltó de nuevo a la
carretera.
Y así atravesó
el valle bañado de sol. En Parma rebasó al Ferrari averiado
de
Peter Collins, inmóvil junto a la carretera y se colocó en
cuarto lugar. A la altura de Cremona se puso tercero al superar el tiempo
de Gendebien. ¿,A qué distancia se hallaba de los restantes?
Atravesó Mantua como una tromba, enfilando el tramo en que la carretera
se vuelve hacia el norte como si se tratara del codo de un brazo femenino
que hace su peinado.
Momentos más tarde
cruzó el puente angosto a la entrada de Goito y, en la recta que
sigue, pisó el acelerador a fondo. Ante él ya surgían
las grises murallas de Guidizzollo, con la meta a menos de cincuenta kilómetros.
Su vida había sido
intensa y completa, a los 28 años. Siempre hay quien ante
una vida como la suya, escribe que fulano o mengano estaba enamorado de
la muerte, pero este tipo de epitafio no es aplicable a Portago. De lo
que estaba enamorado Alfonso de Portago era de la vida. «Quizás
nosotros apreciamos más la vida porque vivimos más cerca
de la muerte», escribió él de los corredores automovilísticos.
A mí siempre me pareció
el hombre con más vitalidad que he conocido. Era un hombre sensible,
infatigable, curiosamente amable, del que no es posible describir la impresión
de vitalidad que su presencia comunicaba, como tampoco la incredulidad
con que sus amigos acogieron la noticia de su muerte.

Parecía poseer todo
lo que en la vida puede apetecer un hombre: atractivo, apariencia, fortuna
y valor. Si él no tenía bastante, ¿quién puede
contentarse entonces? La respuesta era obvia: nadie. Portago murió
mutilado. La capota del coche lo seccionó en dos mitades.
Al celebrarse su entierro
en el panteón familiar de Madrid, hubo duelo en las cinco partes
del mundo. Jean Behra, el corredor francés que había de morir
también en una carrera, dijo: «Sólo los que permanecen
inactivos viven sin riesgo, pero ¿es que acaso no están ya
muertos?»
Las Mil Millas murieron
con Portago de la misma forma que la París-Madrid muriera con Marcel
Renault cincuenta y cuatro primaveras antes.
Otras Mil Millas han vuelto
a correrse, pero con la reglamentación de un rally, carente prácticamente
de todo interés. Las Mil Millas tenían un nombre glorioso
y hubiera sido mejor que su nombre se hubiera olvidado hasta el tiempo
en que otra carrera como ella surja en alguna parte, como una bengala que
se dispara a través de una noche sin estrellas; el tiempo en que
los hombres vuelvan a hablar del París-Madrid, de Alfonso de Portago
y de las grandes carreras en ruta del pasado.
|

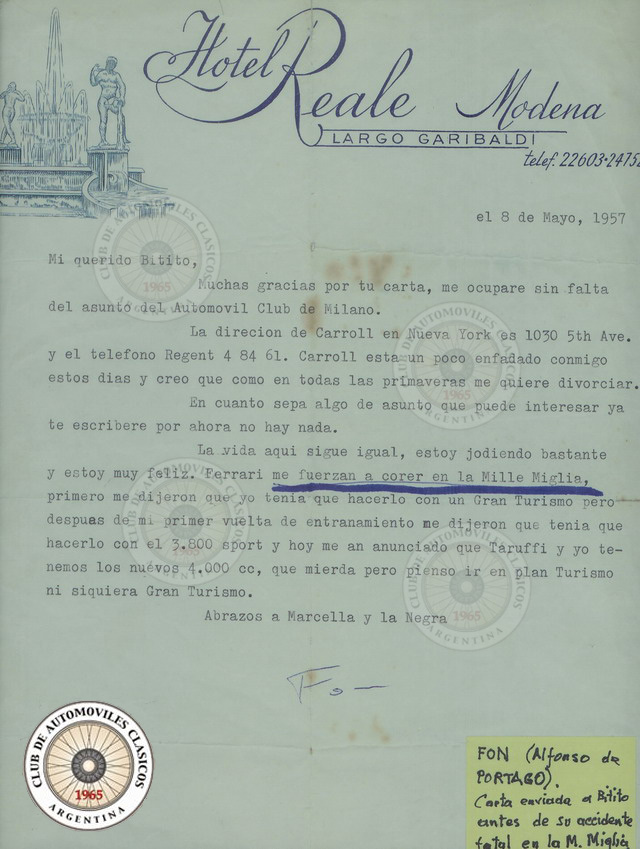
 En
Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la
palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una
lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños
han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,
estremecidos por el rugido de las Mil Millas.
En
Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la
palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una
lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños
han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,
estremecidos por el rugido de las Mil Millas.
 Mirando
atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton
decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría
desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y
un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,
una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa
en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les
viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba
y a suponer que él, y sólo él, podía vivir
de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían
que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de
su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su
valor, de su instinto.
Mirando
atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton
decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría
desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y
un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,
una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa
en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les
viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba
y a suponer que él, y sólo él, podía vivir
de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían
que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de
su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su
valor, de su instinto.
 Una
semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;
lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago
al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única
medalla a la que hubiera podido optar España.
Una
semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;
lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago
al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única
medalla a la que hubiera podido optar España.
 Pero
su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda
de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que
él pueda hacer bien», insistía. «No solamente
bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen
los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.»
Pero
su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda
de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que
él pueda hacer bien», insistía. «No solamente
bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen
los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.»
 Aquel
año, último de su vida, se venía saliendo de la pista
con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo
amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose
de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que
ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:
«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado
de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora.
Aquel
año, último de su vida, se venía saliendo de la pista
con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo
amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose
de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que
ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:
«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado
de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora.
 A
medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos
de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era
de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.
En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar
su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la
prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la
ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía
que ser el marcado por el destino?
A
medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos
de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era
de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.
En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar
su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la
prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la
ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía
que ser el marcado por el destino?
 Después
del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección
a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya
pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no
ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos
sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo
un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor.
Después
del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección
a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya
pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no
ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos
sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo
un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor.
 «¿,A
qué diferencia'?»
«¿,A
qué diferencia'?»
