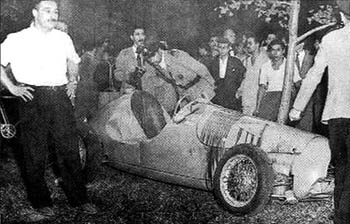 Como
vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático
de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la
vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,
los olores y la conmoción por el accidente.
También
recuerdo, sin mucha precisión, otra carrera en 1951, cuando vinieron
los americanos con sus tres Allard Cadillacs que hacían un ruido
muy diferente al de los otros autos. Las Ferraris hacían priiiiiiiii
y los Allard hacían brooooooommmm. Debieron pasar casi cuarenta
años para que encontrara, en viejas revistas, la crónica
de aquellas dos carreras y me enterara de lo que ví.
Como
vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático
de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la
vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,
los olores y la conmoción por el accidente.
También
recuerdo, sin mucha precisión, otra carrera en 1951, cuando vinieron
los americanos con sus tres Allard Cadillacs que hacían un ruido
muy diferente al de los otros autos. Las Ferraris hacían priiiiiiiii
y los Allard hacían brooooooommmm. Debieron pasar casi cuarenta
años para que encontrara, en viejas revistas, la crónica
de aquellas dos carreras y me enterara de lo que ví.
Después
de eso no me acuerdo de otros episodios, hasta llegar a los 1.000 Kilómetros
de la Ciudad de Buenos Aires (¿1957?) en la Costanera. De
esa sí que tengo un recuerdo mucho más vívido.
En
los días de entrenamiento, el ruido llegaba nítidamente hasta
mi casa. Con mi hermano, dos años mayor, hicimos en el aire las
10 cuadras que nos separaban del circuito, embelesados por aquella sinfónica
de Flautistas de Hammelin que nos atraía inexorablemente hacia el
río.
Un
enorme gentío se desparramaba por todas partes, sin orden alguno.
Policías a caballo –“Cosacos” los llamaban- arremetían a
planazos contra los que cruzaban temerariamente la pista o se ubicaban
en los lugares más peligrosos (todos eran peligrosos….)
Al
polifónico concierto se le sumaban los efluvios intoxicantes de
los combustibles y lubricantes especiales. Allí descubrí
por boca de mi hermano (¿de dónde sacaría esos datos?)
los olores del ricino, de la acetona, del nitrometano (no sé si
el nitro olía pero mi hermano era abanderado del colegio, usaba
anteojos y tenía pinta de serio, y decía que sí) y
pasé a ser un adicto a esos aromas.
Aunque
parezca mentira, me colé impunemente en los improvisados boxes de
Maserati. Voces operísticas, corridas, herramientas por el piso,
ruedas apiladas, fluídos derramados...... y aquellos sonidos y aromas....
Después
de una parada, ayudé a empujar la Maserati 4.500 a la que
la prensa bautizara como: “El Cañon”. Al arrancar, la Bestia
me dedicó un poderoso eructo por su caño de escape de 4 pulgadas
(un caño…así).
Lo
toqué a Fangio.
Se
dio vuelta y me pisó un pie. Mi hermano me aconsejó que me
lo amputara e hiciera una lámpara.
Pude
haberme robado el casco marrón, los guantes y las antiparras
que estaban arriba de unos bidones. Pero me imaginé la confesión
con el Padre Gaspar: “Ah, me olvidaba, padre: además, le afané
el casco a Fangio”
Peligro
de graves penitencias no había, porque el cura era muy sordo y alemán:
ni te escuchaba ni le entendías. Le decíamos: “tres
y tres”, porque no importaba cual fuera el pecado, te recetaba
tres Padrenuestros y tres Avemarías. Me arrepentí por miedo
a que le cambiara las pilas al audífono y me enchufara tres mil
y tres mil.
Seguramente,
me obligaría a devolver los efectos. Lo que –mirándolo bien-
podría ser divertido: ( “Papá, tengo que ir a Nurburgring
para devolverle estas cosas a Fangio, porque si nó, no puede correr
y no vá a salir campeón mundial”)
Creo
que hice bien en no robárselos, porque años después,
por su biografía me enteré de que el Chueco había
sido jugador de fútbol; un veloz wing izquierdo de poderosa patada....
Volviendo
a aquellos 1.000 Kilómetros: el circuito comprendía la larga
recta de la Costanera; se giraba alrededor de “la Palangana” donde estaban
las piletas, y se retornaba en sentido inverso hasta llegar a un “mixto”,
improvisado en el paseo que sería luego conocido como “Villa Cariño”
(del que se hablará luego). Los autos iban y venían a fondo,
solamente separados por el sentido común y la destreza de sus pilotos.
La
recta había sido morigerada por una chicana de fardos de pasto,
a la altura del Aeroparque. Las Ferraris, Maseratis y Jaguars desarrollaban
más de 280 kph., comparados con los 150 de un solitario MG.
Al poco rato la chicana había sido desbaratada a autazos. El
afanoso MG rompió el motor delante nuestro. (Sólo faltaba
la voz de la anunciadora del Aeroparque: “Su atención, por
favor: Aeroposta anuncia la salida de su DC3 con destino a Montevideo,
Uruguay, y el MG anuncia la salida de su biela, con destino
desconocido”.) 
Por
primera vez ví y sentí las sensaciones que provocan los autos
de carrera. Y además de Fangio, estuve al lado de Villoresi
y Castellotti; de De Tomaso e Isabel Haskell que corrían con Osca;
de unos uruguayos con Mercedes 300 SL, y de Sanderson y Flockhart,
dos escoceses que manejaban los bellísimos Jaguar Lister de la “Ecurie
Ecosse” junto con Mieres. Con mi hermano leímos los diarios
y nos aprendimos de memoria los nombres de todos los pilotos y de todos
los autos que conducían. Todos ellos, incluso los más ignotos,
para nosotros eran dioses del Olimpo.
Conocí
formalmente al inefable Bitito en los años 90, y por fortuna
lo sigo tratando. Bitito era un torbellino de movimiento, con su
bigotito y sus penetrantes ojos claros. Igual que ahora, pero biturbo.
Me impresionó la agilidad del “Marqués”, como lo llamó
el comentarista de la carrera, para subir y bajar del auto. Como
si se hubiera tomado un chopp de nitrometano.
A
partir de aquella carrera me convertí en fana de la categoría
Sport. En realidad, me interesaban los autos mucho más que los pilotos.
Ibamos al Autódromo, donde nadie –que yo sepa- pagó alguna
vez la entrada.
Nos
metíamos de contrabando en los boxes, y hasta llegábamos
a sentarnos en algunos coches. Me senté en el Allard Cadillac de
Bruno, en las Ferraris de Sáenz Valiente (corría con corbata)
Milan y Najurieta. En el Porsche (incómodo y todo sucio de aceite)
de Delfosse; en la preciosa Maserati de Salerno; en Jaguars, Cisitalias,
Bugattis y Delahayes varios, cuyos dueños no puedo recordar,
aunque hoy me imagino quienes puedan haber sido.
El
ambiente era distendido y cordial. A lo sumo un: “Pibe, no toques nada”.
A los tipos les gustaba que les admiraras los autos. Máquinas y
hombres marcaban una gran diferencia con la popularísima categoría
del Turismo de Carretera.
Antes
de los Sport, para mí el automovilismo era la radio. Era Luis Elías
Sojit, desgañitándose en el Gran Premio, informando que el
189 de Cadorna, rueda a rueda con el 276 de Magoya, registró su
paso por Cañada Cachucha, Catamarca. Siete horas antes habían
pasado Juan, Oscar y los que peleaban los primeros puestos;
pero la transmisión seguía, mechada con los auspicios de
Fiore, Panizza y Torrá; Gioffre Carbone y Cía., y Baudean,
do Porto y Cía. El tema era con los de atrás:
Fulano pedía aceite en toda la ruta. Mengano pedía
cardán y diferencial de Ford 38.
Perengano
pedía chasis, carrocería y motor de Plymouth 36, más
nafta, comida y plata.
Para
la gente de hoy, lo anterior puede resultar inconcebible, pero es verdad.
Los pilotos de punta, como los hermanos Gálvez, grandes mecánicos
capaces de reemplazar un diferencial en 25 minutos, a bordo del auto de
carrera llevaban cigüeñal, pistones, bielas, cojinetes, etcétera,
etcétera. Eso, aparte de los repuestos que iban en los vehículos
de auxilio. Así y todo, muchas veces escuchamos a alguno de
aquellos, agradecer: “…al amigo Curabichera, veterinario de Aimogasta,
que nos prestó la caja”.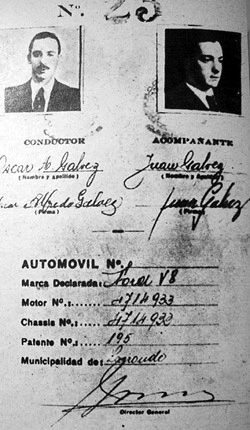
Ojo:
el afortunado donante de órganos gozaría durante mucho tiempo
de una considerable fama en el pueblo, por haber sido el que le posibilitó
a Oscar (o a Juan), ganar el Gran Premio y salir campeón.
No importa que durante el tiempo en que su forcito estuvo mutilado haya
tenido que pedalear 5.000 kilómetros en la Raleigh negra.
Aquellas
surrealistas transmisiones, sin embargo, nos mantenían en vilo,
con la oreja pegada a una radio que no cesaba de recordarnos que el presidente
apoyaba el deporte y que su esposa dignificaba.
Los
patrocinantes de los pilotos de primera línea eran Atma (“Baterías
que duran”); los poetas de Annan de Pergamino (“Todos vienen, todos van;
todos usan ropa Annan”) y Suixtil, que tenía nombre de laxante
pero era una pilcha.
Pero
a mí me gustaban los Sport. Una vez, Eduardo Zampini, amigo del
“Chuzo” González Cané, cayó con un Mercedes Benz SSK
(Nota del Autor: por algun motivo, todos los Mercedes de aquella época
han pasado a ser modelos SSK. Incluso los taxis gasoleros. Lo mismo se
aplica a las motos HRD, que pasaron a ser, todas, Black Shadows)
Esto
sucedió en la agencia del Chuzo, en Las Heras y Paunero.. Yo, como
siempre, estaba allí, escuchándolo al Chuzo hablar de autos,
en especial de un Vauxhall que estaba restaurando.
Acción:
el malhadado dúo me invita a subir al enorme Mercedes.
Debí
darme cuenta de la trampa que encerraba el perverso convite. Pero, no;
no me dí cuenta. Mi mente estaba absorbida por esa Marlene Dietrich
con portaligas y larga boquilla, que me soplaba el humo en el cerebro.
Me
acomodé tras el alto e inmenso volante. El incómodo asiento
parecía una butaca de los cines de la época.
El
Chuzo -de quien luego me haría amigote en nuestras épocas
del karting- me invita a manejarlo. (Al Mercedes, nó al Chuzo,
que si fuera auto sería un triciclo Morgan).
En
mi libro “Classic Mercedes” definen al SSK como a un 7 litros con compresor,
de 300 HP y 240 kph. Aclaran que sus prestaciones sólo podían
ser dominadas por algunos pocos pilotos. El libro no me menciona.
Yo
no tenía registro. Sólo había manejado autos complacientes
afanados a padres distraídos de amigos inconscientes. Autos de mandos
amables y tolerantes.
Bueno:
no seré un Caracciola ni un Rosemayer. Ni un Brosutti (creo que
la Mecha había sido suya) pero aquí voy. Me lo ponen en marcha
y me saturan de confusas instrucciones.
Estoy
nervioso. Estoy muy nervioso. Me aferro al volante, esperando que pase
algo mágico, y que el auto ande solo. La gamba izquierda me tiembla.
La derecha me tiembla. El páncreas me tiembla. Escucho una voz que
me grita al oído. “Primera, che”. No escucho los “Ji, Ji”
mefistofélicos ni percibo los guiños malévolos que
se cruzan los instructores.
Aquí
estoy, dudando entre seguir adelante o masticar la píldora de cianuro
que lamento no tener entre los dientes. El motor brama cuando le doy una
aceleradita con mi parkinsoniano pié derecho. Oprimo el durísimo
embrague, con todas las fuerzas de mi descontrolada zurda.
Suelto
el pedal, y: ....“Kaputt” (se para). De nuevo en marcha, repito la maniobra,
y:..... “Kaputt II” . Tercer intento, y:...........•”Kaputt III”.
Tilt.
Game over. La comedia é finita.
Eduardo
me hace a un lado y me invita a dar una vuelta. Me corro, turbado pero
aliviado. Vamos hasta Libertador y le dá pata. El compresor, apodado
“Elefante” por los alemanes (y “Chancho” por los argentinos; no hay
caso...), chilla. Mi sistema nervioso central, chilla.
Avanzamos
rugiendo, “a mil” por la poco transitada avenida; el pelo revuelto,
los ojos revueltos.
Volvemos
a la agencia, donde nos espera el malévolo Chuzo.
Después
de unos minutos, cuando me amenazan con utilizar la autógena para
desprenderme los dedos de la manija a la que me soldé, me
bajo; recupero el aliento que perdí a la altura del monumento
a los Españoles.
Pobres
mis amigos que tuvieron que escuchar mil veces mis embustes acerca de aquel
Grand Prix que corrí en el equipo oficial Mercedes....
Bueno: que se joroben.
Por
entonces, con mi hermano descubrimos la Mecánica Popular.
Las secciones –traducidas al español por algún chicano perverso-
eran alucinantes. La de Floyd Clymer: “Informe de los Dueños del.....
(digamos, Mercury Montclair)”: “En mi vagoneta de estación
puedo llevar un alce con todo y cuernos” (Cazador de Wyoming). “En
la cajuela de mi sedan me cargo el armonio” (Predicador de Tenesee). “Me
satisface su economía de 4 millas por galón” (Petrolero de
Texas).
Y
los artículos sobre Hot Rods: “ En la foto Jim Mc Coy, 17, Wichita,
nos muestra su “The Real Mc Coy”, con motor de 600 HP”.
(¿Cómo?!!
¿Me están cargando!!? ¿Mc Coy tiene 17 años?
¿600 HP? ¿qué es una wichita?) No es justo. Yo tengo
16 y no sé si la Crapodina es un afrodisíaco o una bailarina
rusa.
Al
poco tiempo cumplí los 18, y pude sacar registro. Mi hermano no
lo había sacado aún, y fuimos juntos para actuar en la comedia.
Te tomaban un examen práctico consistente en girar alrededor de
la plazoleta ubicada en la esquina del Velódromo. Varios autos en
caravana, detrás de un “Zorro Gris” (policía municipal) en
su moto NSU Max 250.
Cuando
tocaba la bocina, tenías que frenar. Luego, a estacionar entre
dos caballetes. Si no pisabas al Zorro, aprobabas. Si lo pisabas,
ibas al repechaje.
A
continuación, el riguroso psicofísico:
_
“Cierre un ojo”. “El otro”. “Bostece”. “Baje y suba el vidrio”.
“Aprobado”.
Tardaban
un mes en darte el registro, durante el cual manejabas alegremente con
un papel que decía: “No apto para conducir”.
El
Chuzo iba a las carreras del Velódromo, transportando su kart “Exterminator”
(todo de aluminio remachado, diseño Jim Rathman, bien raro, típico
del Chuzo) en su gran Rolls Royce negro, ex Embajada Inglesa.
Para
no ser menos, un servidor transportaba su “Go Kart” (era marca), en el
Lincoln de su padre, donde el bólido (me refiero al kart, no a mí)
entraba holgadamente, gracias a las inmensas puertas sin parante central.
Mi
padre no podía siquiera imaginar la herejía. Papá
no manejaba. El que manejaba era su chofer Juan, un italiano serio, amable
y servicial, que hablaba un español raro, como el Papa.
Juan vivía en Pilar, y el auto se guardaba en un garage a una cuadra
de casa. Por ambas razones, la sustracción de la unidad era
pan comido.
 El
Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una
inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el
manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del
popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.
La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”
muy largo con “rueda libre”.
El
Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una
inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el
manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del
popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.
La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”
muy largo con “rueda libre”.
Cambiar
una rueda trasera no era tarea para debiluchos. En estos días, el
equipo Ferrari cambia 4 ruedas en 7 segundos. En aquel entonces, una buena
marca para el equipo de Juan, mi hermano y yo, hubieran sido…digamos…27
minutos.
Se
necesitaban dos criques: uno, de paragolpes, para levantar la carrocería
hasta que los larguísimos elásticos permitieran despegar
el eje; otro, para el propio eje.
El
móvil necesitaba dos baterías de 6 voltios para alimentar
el monstruoso consumo de sus accesorios: una radio Zenith de 26 vávulas;
un motor para los vidrios electrohidráulicos; otro motor (los tres
eran iguales al burro de arranque, y hacían el mismo ruido) para
impulsar un sistema electroneumático, que servía tanto para
mover el asiento delantero cuanto para subir la antena de 7 tramos y unos
30 metros de alto (está bien, exagero: 3 metros. Está
bien, 2 metros.).
Si
había poca batería, la sobremarcha, comandada por un complicado
solenoide, no entraba.
Todo
ese consumo era fatal, particularmente los sábados a la noche. La
cosa era así: había fiesta en casa de un amigo. El Cosmo
transportaba ocho personas cariñosamente apiñadas; al terminar
la fiesta, el conductor repartía gente por todos lados y se quedaba
con la última pasajera, a la que invitaba a estrechar vínculos
en una visita guiada a los parques (“Villa Cariño”) de Buenos Aires.
En
una noche de invierno, con vidrios cerrados, radio, calefacción
y luces de posición encendidas, las baterías se declaraban
en estado de alerta. Había que encender el motor y tenerlo acelerado,
ya que el dínamo no cargaba en ralentí.
La
operación interfería con los menesteres a los que el piloto
prefería dedicarse. Se apagaba el motor, y al rato las baterías
se declaraban en huelga de voltios caídos. Cuando terminaba la función,
dabas vuelta la llave, apretabas el botón, y....”OOOle !!”. Minga
de batería/s.
No
se disponía del grupo electrógeno que el auto reclamaba
a gritos:
“Manual
del propietario”. Pág 75: “Accesorios opcionales”:
•
Neumáticos de banda blanca.
•
Tapizado de cuero.
•
Grupo electrógeno de 6.000 W con su correspondiente trailer..
A
los cinco minutos, el frío en el Cosmo se cortaba con motosierra.
No quedaba más remedio que mirar a través de la luneta empañada,
esperando que atrás del auto hubiera estacionado un Thornycroft.
Inexorablemente, lo que había era un Heinkel, con la consabida pareja
de contorsionistas a bordo, demostrando que cuando hay hambre no hay pan
duro.
Los
más de 2.500 kilos del mastodonte hacían imposible cualquier
intento de empujarlo, aún cuando se consiguiera la ayuda de algún
compadecido. Cuando veían lo que tenían que empujar proseguían
la marcha, tornillándose el índice en la sien. (¿Les
habrán llegado mis maldiciones…? ¿Se habrán estrellado
contra algún árbol, como le pedí a San Cristóbal….?)
La
maniobra indicada era salir al frío de la noche y caminar las tres
cuadras hasta el tenebroso Guindado, bajo el puente ferroviario. Pedirle
el teléfono al patibulario gallego, llamar al Automóvil Club
y esperar 2 horas a que llegue el auxilio. Sin calefacción, ni radio,
ni cariño.
Entre
paréntesis: si hubiera habido necesidad de una investigación
tipo Escena del Crimen, en busca de restos de ADN, se habrían encontrado
desconcertantes rastros en el gigantesco asiento trasero.
Y un
día descubrimos las “picadas” de Ezeiza. Mi hermano, el confiable
Abanderado Con Anteojos, en complicidad con este servidor (ni abanderado
ni confiable ni nada; sin anteojos), decidimos practicarle al Cosmo un
escape contra natura. Una salida hacia el costado derecho, oculta y terminada
con un tapón roscado. La irregular operación se practicó
en el taller del gallego Pérez Fandiño (otro con cara de
confiable, pero nó).
A
partir de entonces, los viernes a la noche, el Lincoln, lejos de dormir
el sueño de los justos en el garage, disipaba su vida
en trasnochadas, alocadas veladas.
Las
picadas se celebraban en un circuito que rodeaba a las piletas de Ezeiza.
Centenares de autos de toda marca y modelo -y tipos de toda marca y modelo-
se daban cita. Para ver y ser vistos. Para fanfarronear. Para payasear.
Para divertirse con el sicodélico espectáculo.
Por
supuesto, estaban los que iban en serio; autos más o menos preparados
cuyos conductores se desafiaban y protagonizaban carreras por guita.
No era nuestro caso.
El
plato fuerte de la noche, por lo menos para nosotros, éramos nosotros
mismos con nuestros coches no de carrera. Se habían formado unas
categorías hilarantes. “Jeeps Contrapesados”: un conjunto de descerebrados
con Willys guerreros, cuyos acompañantes suicidas hacían
todos los firuletes de un copiloto de sidecar de moto. En las curvas,
todo el cuerpo afuera. Y todo el cerebro, también afuera.
Después
veníamos nosotros: “Cosas Grandes Negras”. Además de mi hermano
y yo (el piloto), corrían el Cadillac 48 del abuelo de Carlos
L; el Packard 47 del padre de Carlos B; el Buick 49 Dyna Flow del padre
de Chacho G; el De Soto 48 del padre de Beto R.
El
extraño Rover 48 del padre de Willy P. “El que usan en Scotland
Yard”, decía Willy (¡Andáaaa!). Todavía no se
conocían autos de esa marca en Buenos Aires:
_”Que
marca es, flaco ?”.
_”Rover”.
_”Qué,
como el Lanrove?”.
_”Sí”.
_”Qué,
también hacen autos?”
Además,
corrían otras cosas, si bien grandes, nó negras; como un
Pontiac 51 convertible blanco; un Oldsmobile 52 gris, chapa diplomática,
afanado del garage por empleado esquizo; un Buick 48 celeste y un La Salle
48 verde. Por último, habíamos admitido a desgano al
grasa de Alfredito L. con su Ford 49 negro y amarillo.
El
reglamento era, indudablemente, elástico.
El
Lincoln lanzado, era pavoroso. Con el escape libre, todas las luces encendidas,
sin overdrive pero con rueda libre, mandándole acelerador a chorros.
Rolaba como la Fragata Sarmiento.
Las
gomas quedaban de borrar. Los frenos: al principio, calientes; luego, incandescentes;
al final: no sabe no contesta.
El
Cosmo había nacido para navegar, solemne, por rectas carreteras,
y se negaba a gritos a hacer lo que le exigían.
Pero
sonaba muy bien. Regulaba “Raggleee, raggleee, raggleee” y aceleraba “Grraaabbbgtttrrrrr”
y “brraaaaaaamgblghhhh”.
Otros
autos hacían otros ruidos. Los V8 eran bastante parecidos, pero
ninguno con escape libre. Los ocho en línea sonaban más raro,
más parejo. El Buick automático hacía un ruido parecido
a un sifón de soda: “FFFSSSSShhhhhhh”.
Al
De Soto los chicos le hicieron, directamente, un agujero en un silenciador
y el ruido era asqueroso. Sólo el Ford 49 del Grasa tenía
un auténtico escape libre. Hecho por el padre, no hay derecho.
Una
noche faltó El Grasa, y ¿adivinan quién ganó?:
este servidor, gracias. “Gracias, Don Luiselía, gracias. Agradecemos
también a nuestro preparador gallego don Antonio Pérez Fandiño,
sin cuya colaboración no hubiéramos podido hacer semejante
ruido”.
Pero
otra noche malhadada, el Cosmo dijo “Basta”, y sopló una junta de
la tapa de cilindros. Nos volvimos, resoplando lentamente (“chaf chaf”),
al garage. Metimos el auto y nos volvimos a casa pensando en qué
explicacion le daríamos a nuestro riguroso padre. Estoy seguro de
que ambos pensábamos en echarnos mutuamente la culpa.
Me
imaginaba ante el Tribunal:
_”La
culpa, Señor Juez, la tiene ese de anteojos que está allá,
escondido debajo de la bandera. Solicito que se le torture y verá
que canta. No fue otro que él quien el 24 de Marzo pasado, en horas
de la tarde, le pungueara la guita de la cartera a mi vieja –quiero decir
a su esposa, Su Señoría, disculpe- con la que pagó
el caño de escape apócrifo que le metió al auto, en
el taller de un mecánico extranjero indigno de confianza”.
Ya
me veía, sancionado de igual forma que mi buen amigo Roberto V.
Vean ésto: el padre de Roberto compró un Kaiser Carabela.
Había gran demora para la entrega, y los padres estaban en Europa
cuando llamaron de la agencia Donati para avisar que mandaran a retirar
el auto.
Roberto
pidió y obtuvo apoyo moral del que suscribe y del también
inimputable Jorge D. Por esas cosas de la vida, la agencia le entregó
el auto a Roberto, con el compromiso expreso de llevarlo sólo hasta
el garage de su padre “que lo estaba esperando”. (Sí, en un garage
de Paris....)
No
fuimos al garage. Fuimos a Mar del Plata. Establecimos el record de velocidad,
todavía no superado, para la categoría: “Kaiser Carabela
0 Kilómetro, conducido a fondo por piloto enardecido. Neutralización
en Mar del Plata para tomar café con leche con 32 medialunas, y
vuelta otra vez a fondo. Incluye principio de incendio en tapizado por
acción de pucho, sofocado mediante aguas vejigales por acompañantes.
Con emisión de ruidos terroríficos provenientes del impulsor,
temperatura elevadísima y olor nauseabundo a su ingreso a
parque cerrado”.
Cuando
el viejo de Roberto volvió de Europa, el auto estaba de vuelta en
la agencia Donati, a donde Roberto lo había llevado exigiendo que
lo arreglen antes de la llegada de su padre: ...”Porque si nó,
papá les va a armar un terrible despelote”.
¿Adivinan
el resultado?: Donati 10, Roberto 0. Don V. lo descalabró
a patadas, lo privó de salida y le suspendió la mensualidad
hasta que cumpliera los 40.
Volviendo
al Lincoln: con esos antecedentes, estábamos virtualmente aterrorizados.
Como es lógico, comenzaron las promesas a Santos y Santas previamente
defraudados. Me dá vergüenza revelar lo que prometí
no hacer más, lo que por otra parte –en realidad, por la misma parte
física - seguí haciendo.
_”Sí,
Don Luiselía. Nos retiramos. Este equipo ganador se deshace por
motivos familiares Yo pienso tomar los hábitos y mi hermano abandonar
sus malos hábitos”.
Pero
todo se arregló por intercesión de Juan. Cuando fue a sacar
el auto y descubrió el daño, creyó de buena fé
que la cosa sucedió porque tenía que suceder, y con autorización
de mi padre hizo cambiar la junta en la agencia Lincoln Stanton de Río
Bamba y Santa Fé.
Cuando
lo fue a retirar, le preguntaron por el origen del caño... Juan
se metió en la fosa y casi muere de un síncope. Se lo hizo
sacar y dejarlo original.
Luego,
vino a casa y nos echó una interminable filípica en su extraño
idioma (cuando se ponía nervioso hablaba muy rápido y se
comía la primera sílaba de las palabras largas: “¡¿Tedes
quesecren, que soy túpido?!”. Pero su gran corazón privó
por sobre su honestidad y lealtad al patrón.
Eso
sí: nos hizo jurar que jamás, jamás, jamás,
tocaríamos el auto sin permiso suyo. Nosotros juramos. (“¿Dónde
hay que firmar?”)
Un
año después, el formidable apetito (70 km. Con 20 litros)
del Cosmo empezaba a ser demasiado, incluso para la época, cuando
la nafta no valía nada. Las reparaciones eran costosas y no habían
repuestos. Amigos de papá le aconsejaron que se desprendiera del
auto mientras estuviera bien. Así fue que un día, el Lincoln
pasó a manos de un ingeniero de YPF (¿nafta gratis, pillo?)
que se fue muy contento con su adquisición. Nosotros, debo confesarlo,
no sufrimos mucho porque ya estábamos cansados del Mamut y anhelábamos
que papá comprara otro auto más adecuado a nuestra edad.
Ya
comenzaban a popularizarse los autos compactos, más pequeños
y económicos. Y monocasco.
Con
respecto a esto, escuchen esta historia: Toddy, el cuñado de Willy,
trabajaba en la agencia Delger Marquez de Santa Fé y Cerrito, concesionarios
Borgward.
Willy
y yo, mucho menores, íbamos siempre a la agencia, a oler autos
nuevos. Un día cayó una señora para hacerle un service
a su Isabella. Con el auto en la fosa, Toddy aprovechó para mostrárselo
a un candidato. Le dijo: “...¿Vé?, este auto no tiene chasis”.
La mujer lo escuchó, y cuando Toddy salió de la fosa, lo
llamó aparte y le dijo: “...Mire: mi marido es abogado. O nos ponen
el chasis o les hacemos juicio”.
Nos
olvidamos del Lincoln. De vez en cuando, cuando se hablaba de autos, en
esas bizantinas discusiones juveniles tipo: “Cuál es más
veloz, más lujoso, más pesado, mas negro” , yo sacaba a relucir
la foto (que aún conservo) de la visita de Eisenhower a Argentina,
donde se lo vé sobre un Cosmopolitan decapotable que se trajo de
USA. “Tomá, gil. El auto presidencial de Eisenhower; mejor que el
Cadillac de Pocho).”
Pasaron
tres o cuatro años. Nos cruzamos con el ingeniero, y nos contó
que había vendido el auto a un taller de autos de carrera de Palermo,
porque los preparadores utilizaban la caja con sobremarcha y los frenos.
(La caja, sí; pero ¿esos frenos?) . Dijo también que
el motor se lo pusieron a una lancha.
Nos
dio pena. Mucha pena.
Un
día fuimos con mi hermano y unos amigos a ver una carrera de TC,
en San Nicolás. Al acercarse los primeros autos al lugar
donde estábamos, a unos 400 metros de una curva cerrada, cuando
pasó Garavaglia, sin saber por qué, prestamos atención:
Primera. Segunda. Tercera. Trak.
(“¿Trak?”)
El
inconfundible sonido del electroimán al acoplar el overdrive retumbó
en nuestras mentes. Nos miramos, créanlo, con los ojos húmedos.
Como los padres del donante de un riñon cuando se encuentran con
el receptor vivo.
Eramos
jóvenes y jamás se nos había pasado por la mente la
posibilidad de conservar el Cosmopolitan. No quisimos, no supimos, no pudimos.
Mi
hermano maneja muy mal, como buen médico. Su concepto del fierro
del deporte consiste en acelerar, en una autopista despejada, de 96,5 a
132,8 kph, en 5ª velocidad. Te mira de coté y te larga: “Qué
talco?” Un asco.
Ahora
usa lentes de contacto y ya no puede molestarme como antes, cuando se especializaba
en encontrar nombres de autos desconocidos para mí: “Tatra”. O “Salmson”.
O “Imperia”. Ya me las vá a pagar.
Además,
se enamoraba de pilotos extravagantes. Tenía una foto dedicada a
él por Natalio Cataudella, aunque estoy seguro que la dedicatoria
era falsa. El tano con mameluco jardinero; camisa abotonada hasta
el cuello; el pié con media y zapato de calle apoyado displicentemente
en el guardabarros de una Estanciera en cuya puerta se lee: “Auxilio”,
lo que parece una súplica.
Más
de una vez remolcó a la Estanciera con el auto de carrera. Cataudella
era el que, cuando le avisaron que el auto perdía aceite, dijo:
“Se perde é per que tene”. (El Sócrates de Catanzaro).
Mi
hermano coincide conmigo en que no hubiéramos podido hacer nada
por el Lincoln. Conservo una foto en la que estamos en Tandil, con el Cosmo
de frente que parece dedicarnos una cromada sonrisa de su parrillota. Nosotros,
con botas y anteojos Clipper. Nos falta una bufanda de seda blanca
al cuello.
Ahora,
40 años después, pienso: ¡Cómo me gustaría
tenerlo, brillante y reluciente!. Nos decían que parecía
una carroza fúnebre. Y sí, era solemne y majestuoso. Con
el escape libre parecería el auto insignia del licenciado Péculo
para el velorio de Pipo Cipolatti.
No
doblaba, no frenaba, gastaba mucho, calentaba. Pero lo ponías
mano a mano en la ruta con otro de su época, y después me
chiflabas. Y si lo tuviéramos, hasta por ahi le pondríamos
de vuelta el caño trucho, le sacaríamos la tuerca, y....
¡música, maestro!
Bueno:
basta, que duele. ¿Tienen vida los autos? Muchos creemos que sí.
Por eso se me estruja la garganta.
Gillermo
Aguirre, 1998

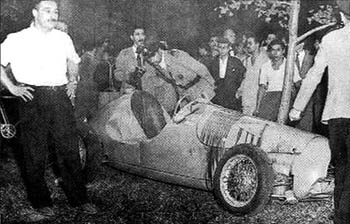 Como
vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático
de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la
vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,
los olores y la conmoción por el accidente.
Como
vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático
de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la
vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,
los olores y la conmoción por el accidente.

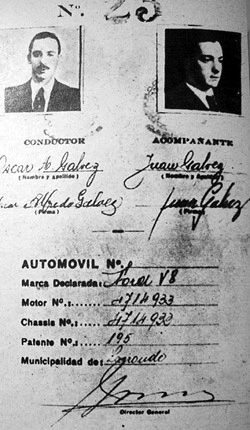
 El
Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una
inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el
manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del
popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.
La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”
muy largo con “rueda libre”.
El
Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una
inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el
manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del
popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.
La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”
muy largo con “rueda libre”.